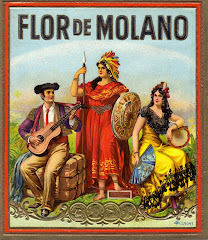El moderno siglo.
¡Qué difícil le resulta iniciar un texto al escritor novel, en ciernes, de domingo por la tarde, de tarjetas de aniversario y felicitaciones de Navidad, sin tocarlo a la moda que iniciara sir Walter Scott en su Ivanhoe allá por el 1819!
Cierto es que esta moda ya tenía sus precedentes – hijos espúreos- en otras partes del corpus histórico de la literatura universal, pero la paternidad se le atribuye al escocés porque, en la República de las Letras, los movimientos, las tendencias, los estilos y los periodos deben llevar, siempre, el nombre y apellidos de un padre ilustre (digamos ahora también madre) y han de poderse señalar con el dedo en la esfera del reloj de los nacimientos para que no incomoden demasiado a la pacífica y continuada marcha de dicha sagrada comunidad.
¿Qué moda? Pues no es otra que la de embellecer el busto de lo escrito con un latinajo, una frase célebre o un pensamiento que se haya dicho antes y que venga más o menos a cuento con lo que se dirá después.
¿La motivación para hacerlo? A pollino entre la erudición y la estética, es quizá el resultado de un vínculo afectivo que se establece entre lo leído antes y lo escrito ahora, una estampa de la erótica del tóner: algo así como el onanismo de las letras.
Así pues, ya que estamos en ciernes, muy cerca de la Navidad y es domingo, no nos resistamos:
(…) Yo vi al célebre Jovellanos boca abajo sin tocar la almohada, para no descomponer los bucles.
José SOMOZA.
Acusatio non petita...
Sí, sí, pero lo cierto es que en la Universidad, en el año 2008, la peripecia de la literatura, del estudio de los estudios de la literatura, se resuelve con la misma fórmula que la lectura de una obra de ficción. En esta hora atómica de las letras, el estudiante de Filología no puede aspirar a saber (tal y como hiciera su homónimo en los tiempos del doctor Menéndez Pidal) sino a resignarse en conocer, porque el tiempo apremia, la lista de publicaciones es infinita y ya las dudas se resuelven con una toma de electricidad, una banda ancha y un simple clic (en este orden). Y no está mal, no vayan a creer que el que suscribe se obceca en usar siempre el viejo método de “cada cosa en su momento”, no: consciente, anónimo y con una cifra por nombre marcho en las filas del batallón del tiempo que me ha tocado vivir.
Pero como decía más arriba, la fórmula es la misma: el solo libro que instruye o da solaz es el libro que abre sus puertas a otros libros (incluso los que todavía no se han escrito) y que extiende su palabra más allá del universo que encierran sus cubiertas. Tal es el caso de la obra que pretendo reseñar aquí.
Pero antes, en honor de los libros que llevan a otros libros, he de decir que aunque mi primera pretensión (a ojos cerrados, claro) fue leer y reseñar la obra de Joaquín Álvarez, circunstancias más o menos ajenas a mi persona me llevaron a escoger otra lectura ya que el ejemplar en cuestión no se encontraba a disposición del público en la Biblioteca de la Facultad cuando lo fui a buscar. Opté entonces por reseñar la obra Heterodoxos y Prerrománticos (1974) del profesor José Luís Cano, quizá por la patente similitud de su título con el trabajo del doctor Álvarez Barrientos, y hallé en él (es verdad que sólo en su primera parte) un gran estímulo en la figura del heterodoxo de Piedrahita, José Somoza, y un interés vivant por Cienfuegos y Lista. También topé en esta obra con una respuesta que me satisfizo en alto grado a la pregunta que una vez me formulé durante las clases en la Facultad y que no era otra que la de conocer cual fue el verdadero motivo que llevó al exilio en Mallorca a Gaspar Melchor de Jovellanos: El pretexto fue un breve informe que el Rey encargó a Jovellanos, como ministro de Gracia y Justicia, acerca del Tribunal de la Inquisición. El informe redactado por Jovellanos nos aconsejaba, entre otras cosas, que se quitara al Santo Oficio el poder de censurar libros, porque «sus individuos son ignorantes y no pueden juzgar sin los calificadores; porque lo son estos también, pues no estando dotados, los empleos recaen en frailes, que lo toman sólo por el platillo; que ignoran las lenguas extrañas; que sólo saben un poco de teología escolástica y de moral casuística…» (…). CANO, J.L., Heterodoxos y Prerrománticos, Pág. 116.
Pero como decía más arriba, la fórmula es la misma: el solo libro que instruye o da solaz es el libro que abre sus puertas a otros libros (incluso los que todavía no se han escrito) y que extiende su palabra más allá del universo que encierran sus cubiertas. Tal es el caso de la obra que pretendo reseñar aquí.
Pero antes, en honor de los libros que llevan a otros libros, he de decir que aunque mi primera pretensión (a ojos cerrados, claro) fue leer y reseñar la obra de Joaquín Álvarez, circunstancias más o menos ajenas a mi persona me llevaron a escoger otra lectura ya que el ejemplar en cuestión no se encontraba a disposición del público en la Biblioteca de la Facultad cuando lo fui a buscar. Opté entonces por reseñar la obra Heterodoxos y Prerrománticos (1974) del profesor José Luís Cano, quizá por la patente similitud de su título con el trabajo del doctor Álvarez Barrientos, y hallé en él (es verdad que sólo en su primera parte) un gran estímulo en la figura del heterodoxo de Piedrahita, José Somoza, y un interés vivant por Cienfuegos y Lista. También topé en esta obra con una respuesta que me satisfizo en alto grado a la pregunta que una vez me formulé durante las clases en la Facultad y que no era otra que la de conocer cual fue el verdadero motivo que llevó al exilio en Mallorca a Gaspar Melchor de Jovellanos: El pretexto fue un breve informe que el Rey encargó a Jovellanos, como ministro de Gracia y Justicia, acerca del Tribunal de la Inquisición. El informe redactado por Jovellanos nos aconsejaba, entre otras cosas, que se quitara al Santo Oficio el poder de censurar libros, porque «sus individuos son ignorantes y no pueden juzgar sin los calificadores; porque lo son estos también, pues no estando dotados, los empleos recaen en frailes, que lo toman sólo por el platillo; que ignoran las lenguas extrañas; que sólo saben un poco de teología escolástica y de moral casuística…» (…). CANO, J.L., Heterodoxos y Prerrománticos, Pág. 116.
Estas pequeñas perlas de saber me llevaron a tomar la decisión de esperar a que el libro de Álvarez Barrientos estuviera disponible en la biblioteca para poder leerlo y reseñarlo (¡iluso de mi! esperaba hallar un eco y hallé a la voz).
No creo que la espera esté justificada en cuanto al resultado de la reseña pero sí, y en suma, en cuanto a que esperar a leer esta segunda obra me ha proporcionado ese placer que todos buscamos leyendo, ya sea en una obra de ficción o en la de erudición: el gusto de apartarse de uno mismo. Y así, justificados y un poco menos necios ahora que hace unas semanas, iniciamos el comentario de la obra.
No creo que la espera esté justificada en cuanto al resultado de la reseña pero sí, y en suma, en cuanto a que esperar a leer esta segunda obra me ha proporcionado ese placer que todos buscamos leyendo, ya sea en una obra de ficción o en la de erudición: el gusto de apartarse de uno mismo. Y así, justificados y un poco menos necios ahora que hace unas semanas, iniciamos el comentario de la obra.
AUTOPSIA AL TEXTO
La obra, publicada en la Editorial Castalia, lleva el título de Los hombres de letras en la España del siglo XVIII Apóstoles y arribistas. Su autor es el profesor Joaquín Álvarez Barrientos, Titular del CSIC y gran especialista en asuntos culturales, históricos y literarios de los siglos XVIII, XIX y XX.
Tanto el título del libro como la breve reseña que figura en su contraportada prometen lo que se puede entender a priori como un estudio de efigies, a la manera de los viejos tableaux que pendían de las paredes de las escuelas públicas francesas donde, debajo de la cabeza de Napoleón, se desplegaba un pergamino con el año de nacimiento y defunción seguidos de una lista repleta de sus logros y batallas. Pero la cosa cierta es que son muy pocas las veces que el autor se detiene para focalizar el texto en una sola figura, antes bien hace un retrato colectivo de los hombres de letras en dicho periodo de la historia de España. Pero el título de la obra no desmiente del todo el texto ya que Álvarez Barrientos lleva a concurso una y otra vez a las mismas personalidades echando mano del recurso del tema, es decir, haciéndolos protagonistas en cada uno de los aspectos temáticos de que trata la obra.
El libro se abre con una Introducción, que es en realidad un breve repaso y un preclaro resumen, exquisitamente escogido, de cómo se ha venido forjando a lo largo de la Historia y hasta el siglo XVIII el concepto de escribir y la figura del escritor en nuestra civilización occidental. En esta Introducción (que merecería llevar el epígrafe caput, por su riqueza de contenido y erudición) el autor mezcla con los datos históricos y explicaciones al asunto lo que bien podría ser la tesis de la obra: la profesionalización del sabio antiguo o la posibilidad de vivir de la literatura.
Todavía dentro del apartado de la Introducción, y antes de entrar en el primero de los cuatro bloques temáticos en que se divide la obra, encontramos una monografía de veinte páginas que tiene como tema la Historia de la República de las Letras.
Es esta una expresión que ya pertenece al siglo en el cual el autor va a centrar el resultado de sus investigaciones y, por tanto, la atmósfera a describir para tratar de explicar el cambio revolucionario que se da en el hombre de letras, en las instituciones, en la manera de tratar con la literatura y en el mismo concepto de las letras durante el Siglo de las Luces. Es este un texto capital dentro del conjunto del libro para entender de qué modo y cuánto afectó el nacimiento de la figura del erudito, primero, y luego la del escritor, frente a la del sabio de los siglos anteriores.
Álvarez Barrientos apunta como detonante la importancia que tuvo la invención de la imprenta en la transubstanciación del sabio en escritor, invento sin el cual no hubiera sido posible que se forjase una comunidad más o menos consciente de personas dedicadas a las letras, y que infundió vida al embrión del escritor tal y como lo conocemos hoy. Porque es precisamente con la aparición de este invento con el que el saber se universaliza y sale del regazo de la Iglesia. De la mano de la historia de esta institución ideal, Álvarez nos introduce de modo reiterado a lo largo de los diferentes bloques temáticos en la vida de sus primeros impulsores, tales como Saavedra Fajardo en España o Muratori en Italia, aunque concede el primordial protagonismo en esta introducción al francés Pierre Bayle que es quien será el catalizador de esta institución utópica y el primero que hará el intento de unificar los esfuerzos de todos los recién bautizados como hombres de letras.
Muchas cosas se explican a partir de la lectura de este capítulo, por ejemplo que el gran número de “ciudadanos” de esta república hiciera que se abandonara paulatinamente el uso del latín en la escritura, ello es que llevó (en palabras de Álvarez) a un “cambio en la manera de entender el saber”. Así pues, la misma república perdió su denominación latina (antes la cristiana) y adoptó la vernácula de cada nación.
Debido a que esta institución estaba compuesta por hombres que viajaban, se hizo necesario mantener una viva y fluida relación entre sus ciudadanos, de manera que la correspondencia epistolar dio un gran impulso y consolidó la literatura epistolar.
Junto con la creación de la República de las letras aparece, dentro de ella, el llamado Parnaso literario, una formación internacional (común en todas las naciones), básicamente de aire clásico, compuesta por los más importantes autores de la antigüedad. Pero con el crecimiento de la República y la creación de instituciones o academias en cada país que controlaban la producción cultural, estos Parnasos habitados por griegos y latinos se abrirán para integrar entre ellos a los autores de dichas naciones, de manera que ya en el siglo XVIII el Parnaso será una institución que se emplee para hacer propaganda de la cultura propia frente a la de los otros países. Así la literatura se convirtió en un “elemento de política cultural” con el fin de mostrar el elenco literario propio frente al resto de las naciones. La pérdida paulatina del empleo del latín en las obras contribuyó a la disgregación del sentimiento de hermandad entre ciudadanos de la República de las Letras. Esto, junto a la mayor relevancia que tomará el erudito “menos sabio pero más filósofo” y capaz de entrar en sociedad será lo que ayude a acabar con la institución.
En síntesis: La aparición del hombre de letras había sido posible gracias al florecimiento de la imprenta, cosa que lo segregó del hombre sabio, le alimentó y le acabó constituyendo en un ente diferenciado del modelo de hombre culto de los siglos anteriores. Tomaron conciencia de grupo la gran multitud de nuevos hombres de la palabra y cuando se sintieron seguros dejaron de usar la misma lengua, quizá llevados por el floreciente nacionalismo que traía el viento de los nuevos siglos. Luego se integraron en la sociedad hasta dejar el redil de la patria ficticia que los había acogido; se abrió a la prensa, a la política y al mercado de manera que la República de las Letras, a finales del siglo XVIII ya se resquebrajaba y empezaba a perder peso en el imaginario, hasta que acabó confundiéndose (a veces interesadamente) con la otra institución, la del Parnaso, que todavía coleteará unas décadas más. De ella hay que decir que, mientras el poeta había sido objeto de chanza en los siglos inmediatamente anteriores al XVIII, el Hombre de Letras centrará la atención en sí mismo, se hará importante y hablará de él, dando forma a la “historia literaria”, cosa hasta entonces impensable.
Después de este retrato de la República de las Letras y su genealogía, Álvarez Barrientos abre el primero de los cuatro bloques en que divide su libro y que tiene por título El Escritor y la Sociedad. En él se analizan nueve subtemas que van desde la génesis de los vocablos literato y violeto hasta los conceptos de público y oralidad, pasando por el papel de la mujer literata en el XVIII y el fenómeno de las tertulias.
Se inicia el bloque con el despliegue y definición de los vocablos que designaron en la época a la persona que escribía y a la propia actividad de la escritura concluyendo que, mientras en los siglos XVI y XVII la palabra escritor era usada para referirse tanto al copista como al autor, será en el Siglo de las Luces cuando tal ambigüedad desaparezca y pase a tener la acepción de autor. Las palabras ingenio y poeta estarán vinculadas por la preceptiva poética, reservando la última para designar al que se sirve del arte para hacer versos. Así las cosas, y ya plenamente dentro del siglo que protagoniza nuestra obra, parece ser que las palabras literato, escritor y hombre de letras fueron las más utilizadas para designar a los que escribían.
Junto con esta leyenda de palabras y acepciones en el mapa literario del XVIII, Álvarez Barrientos inicia la descripción de la polémica que existía en la época sobre si la sabiduría del literato era tal y tanta como la de su homónimo (hasta donde se puede comparar, se entiende) del previo siglo. Como representante de la polémica tenemos a Fray José Martín quien como muchos otros era partidario (1777) de la “santa ignorancia” y reivindicaba que el único conocimiento digno de poseerse era el del “sabio verdadero, maduro”, que ignoraba lo nuevo y se guiaba sólo por la religión. Pero esta crítica no englobaba a los poetas ni a los autores de literatura de entretenimiento, se centraba en aquellos escritores que trabajaban con los conocimientos.
El siguiente capítulo está dedicado a la mujer literata. Aunque Mª Isidra Quintana de Guzmán fue nombrada académica por el Rey Carlos III, lo cierto es que la mujer tuvo un papel muy limitado en nuestra Ilustración y que su práctica literaria casi quedaba reducida al ámbito de lo privado. El mismo Moratín (El Café) desautoriza la práctica literaria a estas, aunque también a los hombres que pertenecen a cierta clase social.
Apenas son cuatro las páginas que el autor de nuestro libro dedica a las mujeres y habremos de esperar a que hable de los salones de tertulia en la época para que en cierta manera retome el tema.
Bastante más material dedica Álvarez Barrientos a la dicotomía saber y apariencia. De alguna manera el autor vuelve sobre sus pasos al tema que ya apuntó ligeramente en su Introducción en el cual se planteaba la polémica sobre la nueva manera de entender el estudio, polémica que había nacido con el siglo. Esta vez serán Cadalso y su obra Los eruditos a la violeta (1772) los que, junto con Forner y otros, hagan de piedra clave del texto. Tenemos que entender que fue grande el choque que hubo entre las generaciones. Por un lado, los enciclopedistas representantes de la nueva concepción del saber; de otro, los sabios que habían llegado a tal condición no sólo por el estudio comme il faut sino por cuestiones fisiológicas. “Forner identificará superficialidad, ilustración, nuevas formas de saber, con impiedad, charlatanería, vanidad pública y falta de respeto a los mayores”.
Cadalso y otros se refirieron a la nueva apariencia que cobraban el saber y el hombre de letras en la sociedad del XVIII, defendiéndolos contra los ataques de “algunos viejos regañones y mal avenidos con todo lo que tiene aire de novedad”.
Álvarez Barrientos continuará tratando la polémica en el siguiente apartado, esta vez analizando el fenómeno de la charlatanería y los charlatanes que, según este, fueron palabras que se pusieron de moda en los años ochenta del siglo en toda Europa.
Concluye el autor con que no se dio una victoria clara entre eruditos, o los viejos sabios, y los charlatanes, o la nueva generación que hacía uso de la Enciclopedia y los diccionarios, y que hubo escritores que debían mantener en secreto su actividad periodística o su actividad pública en secreto (esto último parece una contradicción) para salvaguardar su reputación y poder seguir escribiendo.
En el siguiente epígrafe, Álvarez Barrientos analizará el fenómeno del público literario. Cierto es que hasta el siglo que nos atañe el saber estaba circunscrito a un pequeño círculo de eruditos que se veía ahora abrumado por la proliferación de escritos paridos casi ad infinitum gracias a la imprenta. Ahora el escritor debía desempeñar su labor pensando en el público, el que fue calificado por el padre Isla como el 2único capaz de acreditar o no a los escritores y lo escrito”. No será el único, Feijoo también se da cuenta enseguida de que ha nacido una nueva criatura a la que había que contentar.
Y este nuevo sector que consumirá literatura creará, casi de inmediato, a la figura del escritor público, el cual se verá apoyado por sus lectores en lo económico haciendo posible la figura del hombre de letras que vive de lo que escribe. Dicha independencia económica hará que se cuestionen (Pedro y Rafael Rodríguez Mohedano, 1779) los lazos que desde siempre habían atado al escritor o autor con su mecenas, papel que desde antiguo había sido representado por la nobleza.
En Efecto, Álvarez Barrientos dedica el siguiente epígrafe a las relaciones entre los escritores y la aristocracia. El protagonista del texto va a ser, casi exclusivamente, Juan Sempere y Guarinos, modelo del escritor que sirve (de servidumbre, claro) al poder, sea cual sea su color. Pero no fue un caso aislado, Álvarez Barrientos nombra una lista de hasta veintiún autores (Meléndez, Quintana, Moratín y Cienfuegos, entre otros) que se pusieron al servicio de Godoy y que obtuvieron su favor. Lo importante a destacar de este capítulo es que el poder económico de la época tomó conciencia de la nueva potencia que representaban todas aquellas voces y, lógicamente, éste hizo lo posible por dominarla favoreciéndola o castigándola, según el caso.
Álvarez Barrientos deja la polémica y los enfrentamientos, aunque no las definiciones y acepciones de las palabras con las cuales titula sus epígrafes y, en las siguientes páginas y hasta que acabe este primer bloque titulado El Escritor y la Sociedad, el autor nos hablará de la práctica de la conversación y las tertulias; de los lugares en donde ésta se practicaba y de qué se hablaba.
Es aquí donde he podido constatar una sospecha que tenía hacía ya tiempo sobre la participación de la mujer en las tertulias y los salones. Se habla y se rehabla de la proliferación de los Salons franceses en los cuales la mujer tenía un papel mayor que el de simple participante o tertuliana. En palabras del autor “Durante relativamente bastante tiempo, quizá hasta los años sesenta, las reuniones de literatos no admitieron mujeres, o lo hicieron como una salvedad”. Ciertamente, el autor no asegura que en la tertulia de Jovellanos o en la de Olavide hubiera féminas y es seguro que tampoco las hubo en las que Feijoo y Sarmiento dieron en sus celdas. Pocas fueron también las que, además de asistir, las dirigieran. Apenas cinco son las que nombra Álvarez, número escasísimo en una práctica, la de la tertulia, que fue tan popular y tuvo tantísima importancia en la época.
Refiriéndose al tipo de conversación y de cómo debía de ser esta, el autor nos vuelve a mostrar el aspecto animal del hombre (y de alguna mujer) de letras. Como es natural, en una práctica tan extendida como la de la conversación y que proporcionaba tantos momentos de solaz, era común que se hablara de algo más que de temas elevados y que se aprovecharan los encuentros para crear polémica, criticar al vecino y hundirle, si se podía. El mismo Cadalso da cuenta de cuán pestilentes eran la mayoría de estos encuentros y de cómo se prostituía el arte de la retórica y la elocuencia: arte que enseñaban en las aulas los jesuitas con un curioso método de competición verbal que consistía en dividir a los alumnos en romanos y cartagineses.
Para mitigar estos abusos, al punto se publicaron manuales de conducta y bien discurrir de la conversación. En ellas se establecían las normas de respeto por la palabra del otro y de cómo debían de rebatirse las ideas, siempre que se hablara de y con ideas.
La conversación no había sido un fenómeno particular del siglo XVIII; quizá lo novedoso fue el “uso más público y difusor que se hizo de ella y su relevancia como instrumento civilizador y punto de encuentro de literatos”.
En cuanto a los lugares de conversación, Álvarez Barrientos apenas dedica cuatro páginas para reiterar lo que ya apuntaba en su Historia de la República de las Letras. Los escenarios de las tertulias, además de las casas particulares que se constituían en Salón, eran las bibliotecas (o “embajadas de la República”, como las llama el autor), que no eran públicas al principio sino que estaban integradas en las propias casas de los literatos. También a las librerías, reboticas, tabernas, mentideros o a las puertas de una imprenta acudían los tertulianos a charlar. Esta falta de un espacio definido y propio para las reuniones fue denunciada por Jovellanos en su obra Espectáculos y diversiones públicas. Un dato curioso que proporciona Álvarez Barrientos es el de que el primer café en España se abrió en Sevilla, en 1758.
La palabra y, más que la palabra, su puesta en común fue algo que creció exponencialmente durante el Siglo de las Luces. La conversación aportaba no solamente el debate sino el intercambio de información e ideas. El escritor (descendiente del erudito y este, a su vez, del sabio) habían salido de sus cubiles y sus celdas para “hacer sociedad”, y hacerse públicos, signo este de modernidad y, por lo tanto, del siglo que nos compite.
El segundo bloque de la obra que reseñamos tiene por título Representación del Escritor y consta de ciento sesenta y siete páginas en las cuales su autor analizará extensamente la figura del literato como profesional de las letras.
De lo primero que tratará Álvarez Barrientos será de las relaciones entre los colegas de la pluma del XVIII, relaciones de amor-odio en la mayoría de los casos, y de cómo el nacimiento de un colectivo de profesionales cumplirá enseguida y a rajatabla el nuevo mandamiento, tan literario (hay que decirlo) de “haceros la puñeta los unos a los otros, como a vosotros mismos”. Si bien el autor ya había masticado antes este hueso, será ahora cuando lo desarrolle el tema en más profundidad.
Al parecer, ya desde Saavedra Fajardo se denunciaba el hecho de que los escritores utilizasen su arte para ridiculizarse, vejarse y hasta hundirse, si fuera posible, en aras de demostrar quién era el más erudito de la manada. El mismo Jovellanos hará de bálsamo de la concordia a favor del bien de la comunidad de los hombres de letras. Quizá lo más remarcable de este epígrafe sea la reproducción de una réplica de Feijoo a uno de sus impugnadores en la cual, en tono irónico, hace un retrato (no muy alejado de lo que hallaríamos hoy si escarbásemos el hormiguero de los eruditos del siglo XXI), un retrato, digo, de cómo y con qué artes se valían los autores de su tiempo para descalificarse los unos a los otros.
Por último, Álvarez Barrientos tratará el tema del “negro”, que ya existía en los siglos inmediatamente anteriores pero que ahora formará parte del nuevo elenco de profesionales de las letras.
El epígrafe que sigue a todo esto tratará de la salud del escritor - o dicho mejor, de su falta de salud-, de sus enfermedades y de cómo se definen y asocian a la actividad de escribir durante el siglo.
Ya de antiguo se habían catalogado y estudiado las dolencias que tenían su origen en la falta de actividad física o la vida sedentaria del escritor. Salvo los casos de unos pocos (Mayans, por ejemplo) la mayoría de los escritores sufrieron de dolencias relacionadas con la profesión y de arriba abajo: desde moscas en los ojos hasta almorranas. Se asociaba incluso la profesión de las letras a la muerte en juventud, asociación esta que rebatieron muchos con sus escritos, entre ellos Feijoo, que escribe en 1777 su Régimen para conservar la Salud en donde aboga por el “todo en su justa medida”. Feijoo y muchos otros se dan cuenta que estas enfermedades son causa del exceso, de la falta de mesura en lo que se lleva a cabo, y no de la actividad en sí misma.
Se trata en extenso la obra del médico suizo S.A. Tissot, autor de una serie de disertaciones sobre la salud de los hombres de letras que se hicieron muy populares en la época. En España fue el médico (quizá hubiera sido mejor decir “físico”) zaragozano José Miguel Royo que tradujo al español la obra de Tussot en 1786.
En su epígrafe, Alvarez Barrientos concluye brillantemente con el hecho de que la toma de conciencia de la sociedad de la época de que el escritor podía sufrir los males físicos como resultado de su trabajo hicieron posible que la profesión fuera considerada como un trabajo y no sólo como un oficio de vagos.
El hecho de que el hombre de letras surja y se reafirme en este siglo desembocará en una verdadera expansión en su representación gráfica. Hasta la época se había seguido la tradición de la Roma clásica, es decir, en cuanto a pintura, sólo debían retratarse aquellas personas que tuvieran “real” (de nobiliaria) importancia y pertenecieran a clases poderosas. Ahora el escritor afirma su derecho a pasar a la posteridad en el grabado o en el lienzo.
Al principio las representaciones eran más simbólicas que reales; el físico tenía un papel secundario. Poco a poco esto va a cambiar. El propio retrato aparecerá recargado de símbolos que asocian a la persona con la sabiduría y la profesión. Se le vestía con lujosas ropas y se le encuadraba entre cortinas y librerías. Para identificar a los diferentes tipos de hombres de letras: dramaturgos, eruditos, escritores, cartógrafos… se les “injertaban” en el propio retrato símbolos que tenían que ver con su dedicación: máscaras de Talía, armas, caduceos, liras, libros, etc.
Caso aparte son los retratos de Goya que hizo de Moratín, Jovellanos y Meléndez Valdés, entre otros. Son caso aparte porque Goya no recarga, no simboliza el retrato en sí, presenta al hombre de letras realzándolo como hombre antes que como miembro de un colectivo.
Hasta entonces, los próceres del Parnaso (Dante, Petrarca, Boccaccio…) habían sido inmortalizados con mayor o menos acierto, pero va a ser en este siglo donde encontremos sincronía entre representación y vida, es decir, los escritores podrán contemplar su propia efigie y verse desde el otro lado. Para dar cuenta de lo que significó esta toma de conciencia, Álvarez Barrientos ilustra el caso de la estatua de Voltaire en Francia, realizada a suscripción pòpular; la primera vez que se inmortalizaba en mármol a un personaje que no lleva la corona real.
Con todas estas representaciones se busca y se consigue que el escritor adquiera una imagen institucionalizada, de respeto, como miembro de un solo cuerpo.
Al igual que con los retratos, este es el siglo de la biografía del escritor. De repente surge en la República de las Letras la conciencia de rescatar y fijar para la posteridad la vida de sus propios ciudadanos.
Por una parte se inicia la ingente tarea de rescatar las vidas de los antiguos, padres y figuras del Parnaso, y por otro, quizá más interesante, surge la conciencia autobiográfica del escritor. Una vez más el nuevo hombre se reafirma, se hace grande e importante y quiere dejar constancia no sólo de su paso por el mundo sino integrarse en el Parnaso o “cementerio particular” de la República.
Se cita el proyecto de Nifo, que al ver cómo al padre Feijoo no se le habían tributado elogios por sus trabajos, se propone (junto con Sarmiento) que se cree una especie de banco de datos y vidas de literatos. La misma Academia acordó que todos sus miembros debían proporcionar sus datos de nacimiento y obras realizadas con el fin de salvaguardar los nombres y las vidas (biografías) de sus miembros. Aunque se trabajó mucho para recoger información y se tomó conciencia de la necesidad, hay que decir que el proyecto de la Academia no se llegó a llevar a cabo.
En cualquier caso, el escritor ya se reconoce como un ente suficientemente importante como para salvar su identidad del naufragio del barco de la vida. Así, “tener datos permitía situar el escritor en su mundo y reconstruirlo; escribir una historia literaria correcta”.
Junto con esta nueva conciencia de salvación universal nacen los patrones a seguir para redactar, a veces tópicamente, las vidas de los ciudadanos de las letras. García de la Huerta escribe un tratado de qué y de cómo se deben realizar estas biografías. Los tópicos que en ellas se introducen (el niño estudioso, taciturno y esforzado hombre de letras) casi acercan el texto a la hagiografía.
Junto con las vidas aparecen los elogios, que acaban por dignificar la profesión de este nuevo colectivo, aunque ello signifique el mencionar sólo los aspectos positivos del individuo y dejar aparte los negativos.
Muy interesante es el apartado que Álvarez Barrientos dedica al viejo oficio del plagio y el furto. Jacobo Thomasius había escrito sobre esto acerca de los mismísimos Aristóteles y Platón. En España, Forner aprovecha los datos para componer su Corneja sin plumas, obra en la que se indexan los plagios y furtos de muchos literatos. Centonismo y centonistas; su denuncia y que se hable y especifique lo que se puede tomar y lo que se debe citar llevará a este colectivo, muy lentamente, hacia la toma de conciencia de una regulación de derechos de autoría. Pero será un camino muy largo ya que primero habrá de cambiar la propia manera de pensar de los escritores en cuanto a su trabajo; el mismísimo Jovellanos pensaba que la propiedad literaria finaba en el momento en que el autor hacía pública su obra.
El tercero de los bloques temáticos del libro que reseñamos está dedicado los empleos del escritor y a sus medios de subsistencia más allá del arte.
En esta primera parte del bloque se nos ofrecen datos estadísticos muy sabrosos. El autor cita que durante el siglo fueron 7593 los autores que publicaron, cifra que supera a cualquiera de las naciones europeas de la época. Segrega después este número en profesiones, comprobándose que el grueso del censo está compuesto por personajes que pertenecen al clero. No es extraño este dato si entendemos que estos entes son los que podían dedicar más tiempo a la escritura, además de tener manutención asegurada.
La estadística nos llevará enseguida al siguiente epígrafe, dedicado este a revelarnos qué otra clase de ocupaciones “secundarias” eran las más requeridas por los hombres de letras. La figura del mecenas empieza a disolverse en este siglo a la vez que surgía tímidamente la autonomía del escritor. Vemos que los puestos más solicitados por los hombres de letras, puestos siempre dependientes de la corona, eran los de funcionario. Las Academias y la Real Biblioteca parecían ser las tablas de salvación para el escritor de la época, aunque no era nada fácil conseguir abrirse un hueco en estas instituciones. Muchas veces, la competencia por entrar llevó a verdaderas luchas encarnizadas entre miembros de la República.
El escritor se había emancipado en cierta manera pero todavía estaba fuertemente ligado al poder de la Corona. Así pues el hombre de letras todavía podía “apelar” a la benevolencia del monarca y conseguir una pensión, una ayuda, una limosna justificando la importancia de su trabajo y su dedicación a la gloria de la nación.
Un sector que, en comparación con el resto del panorama literario, estaba bastante bien regulado y había permitido ya desde el siglo previo que el escritor viviera de su pluma era el del Teatro. Las obras se podían vender a priori o confiar en su éxito y recibir un tanto por cada día de representación. Este tipo de literatura se había convertido en un artículo de venta desde hacía un siglo cosa que llevó, como es de lógica suposición, a una mayor competencia entre los escritores.
En el siguiente epígrafe, Álvarez Barrientos vuelve atrás en lo temático y retoma el capítulo de las salidas profesionales del escritor. En este apartado se va a centrar en la historia de la institución de la Biblioteca Nacional (sus puestos, funcionamiento y sueldos) y en el oficio de censor, que también reputaba ingresos económicos a los autores que desempeñaban su labor en dichas instituciones.
Aunque el número de autores i lectores iba en aumento, todavía no se ganaba mucho con el empleo de las letras. Hay que matizar: los eruditos, aquellos que se dedicaban a las cosas serias sí podían aspirar a recibir algún tipo de emolumento de las instituciones o de la Iglesia, pero en el caso de los “otros escritores”: traductores, periodistas y pequeños autores que se dedicaban (como dice Álvarez Barrientos) a la literatura propane lucrandola cosa era muy diferente.
Aunque los libros religiosos eran los que más se vendían, Sempere y Guarinos ya observó en la época que los hábitos de lectura habían cambiado. Se preferían las obras breves, de fácil digestión.
En esta línea, los periodistas fueron los primeros (aparte los dramaturgos) que rentabilizaron el negocio de la escritura. La ganancia de los libros (que eran caros), si la había, se la llevaba el librero. No iba a ser hasta 1813 (gracias a un decreto de las Cortes de Cádiz) cuando se reconocieran los primeros derechos de autor en España.
Estaba claro que por entonces ya el abismo que separaba a los eruditos de los escritores “ligeros”, que escribían por vía incidente, era insalvable. A estos últimos se les achacó de poner por encima la opinión y la crítica que la erudición en si misma, cosa que abonaría el camino para el nacimiento del periodismo en España. Escribir por vía incidente consistía en ser ameno, ágil y de tono conversacional de manera que se podía llegar a más cantidad de lectores aunque lo tratado no tuviera mucha profundidad. La profundidad entendida como calidad, más que por la erudición se conseguiría con por la crítica, el gusto y la opinión.
El nacimiento del nuevo género del periodístico tuvo sus vicisitudes y enfrentó en muchas ocasiones a los autores de manera que se acabó por apagar el fuego fraternal de la República de las Letras y ya algunos (Lista y Eugenio Tapia) se refieren a la República Periodística.
Poco a poco se hizo más evidente la necesidad de regular los derechos de autor. En Inglaterra ya se habían acabado con los privilegios de los libreros en 1710. En España fue Mayans y Sarmiento, éste último en 1743, quien ya dijo que el beneficio había de ser para el autor y no para el librero, que era quien tenía la propiedad del libro ya que el autor se la vendía una sola vez. Disfrutaba de este privilegio durante diez años, pasados los cuales cualquiera podía reclamar los derechos del mismo y volverlos a vender. Es el 20 de octubre de 1764 cuando por Real Orden se declara el libro como bien del autor, heredable por los suyos tras su muerte. Pero no se entendía una obra como un bien particular fruto del esfuerzo sino como una concesión real de manera que si no se renovaban los derechos estos podían pasar a cualquiera que los reclamase. Como ya se ha dicho, tuvo que esperarse hasta 1813 para que se regulase y concediese la propiedad al autor, propiedad que se refería a un trabajo reconocido. Ahora el campo ya estaba abonado para crear un mercado y una red de distribución.
Otro aspecto a reseñar es que los autores se empezaban a preocupar por la misma edición del libro, es decir, que este artículo empezaba a tener valor estético por sí mismo.
El último de los bloques del libro está dedicado a la política cultural del gobierno, a las instituciones y a los proyectos.
Ya hemos llegado al momento de la historia en que la República de las Letras se ha convertido en una Industria.
La creación de instituciones y academias fue un fenómeno común en todas las naciones a lo largo del siglo. Ya hablamos antes de la Real Biblioteca, creada por Felipe V, rey que fue tenido como promotor de la cultura. La Real Librería se estableció en 1712 y sus primeros estatutos de 1716 ya indicaban que se debía entregar a dicha institución un ejemplar de cada publicación que hicieran los autores. Esta biblioteca se fue haciendo grande gracias a la compra de bibliotecas particulares y de donaciones de la Iglesia.
Capítulo aparte le lo dedica Álvarez Barrientos a la Academia de las Ciencias y de las Artes, una especie de quimera que no se hizo posible tan fácilmente como hubieran querido (y merecido) Mayans y Burriel, entre otros. Heredad de este fracaso fue el actual edifico del Museo del Prado en Madrid.
En los inicios del siglo XIX ya tenemos la preocupación y dedicación del estado por crear un Panteón de Hombres Ilustres (idea que ya había sido puesta en marcha en otros países mucho antes), con lo cual el Rey ordenaba el traslado de los huesos y cenizas de las más ilustres figuras de las letras de España: desde Cervantes hasta Cortés, pasando por Calderón, Becerra, Solís y Jorge Juan.
Y es precisamente con la muerte la que abraza finalmente a la República de las Letras. La figura del escritor se había forjado, profesionalizado y disgregado en clases y, como Edipo, ya no necesitaba de un padre, una comunidad que le abrazara y le hiciera sentir vivo e integrado en una comunidad mundial; podía andar solo.
UNA CONSIDERACIÓN
“Feijoo creía que los tigres huían al son de la lira y que los delfines guiaban al hombre en la navegación”.
Álvarez Barrientos.
Jamás me hallé tan feliz al haber sido engañado por el título de un libro. Dije al principio de este texto que esperaba encontrar en sus páginas un índice de vidas, muertes y obras, al estilo de la obra del profesor Cano, y ha resultado ser este Los hombres de letras en la España del siglo XVII como la voz de un abuelo que explica a su nieto el origen de su familia.
Quizá lo importante en él, de él y para mí, sólo para mí, haya sido que ha respondido a muchas de mis preguntas; preguntas de las cuales ni tan siquiera yo tenía conciencia de que me había formulado hacía ya mucho tiempo.
“La modernidad empieza en el XVIII”. Era verdad.